Antes que nada, debo presentarme. No daré mi nombre, ya que creo que no es de su interés o incumbencia, mas me defino como un hombre que asume cierta culpabilidad por su condición de humano, y a que a su vez se siente orgulloso por pertenecer a esta naturaleza. Les narraré un cuento que, si quieren, pueden considerarlo verdadero: tampoco importa si es o no ficticio, sólo es apropiado decir que encaja perfectamente con nuestra realidad como seres humanos. Los dejo con mi relato.
---
Sentado frente a la vieja mesa ratona del living y con un ejemplar –también viejo- del célebre Origen de las Especies, de Charles Darwin, Claude Neil Leclerq se disponía a beber el té. Reiteraba periódicamente esta actividad, exactamente a la cinco de la tarde, como lo haría cualquier buen ciudadano inglés (o un hijo de una madre británica, en este caso). Era un lector apasionado de la literatura científica, y en su extensa y rica biblioteca figuraban autores como Hawking, Einstein, Bohr, Newton y la dupla Watson-Crick, entre otros. Los ensayos sobre la evolución de los seres vivos y todo lo relacionado con la biología darwineana tenían un lugar privilegiado entre esa multitud de papeles, tapas y contratapas: estaban acomodados en estante grande (para que no se queden apretados), que rebosaba en brillo y cuidado. Entre ellos, se encontraba el libro citado con anterioridad, que Leclerq ya había releído decenas de veces.
Leclerq era un hombre solitario, que hace unos años había mantenido un conflictivo matrimonio. Era pulcro en demasía, y aborrecía a las mascotas por su suciedad: prefería ver a los animales impresos en una hoja o dentro de una cámara de cristal hermético. Apreciado por sus grandes dotes científicas, trabajaba en una importantísima empresa tecnológica, BIOrd.
Hacía tiempo que las computadoras BIOrd se habían impuesto en Francia. Fabricadas inicialmente por laboratorios estatales, desarrolladas industrialmente luego por empresas privadas, estas computadoras habían revolucionado la informática de entonces, y ahora se vendían como caramelos en el resto del mundo.
Numerosos nombres habían adquirido las marcas internacionales que las comercializaban (BIO-Comp, Life-In-Tec, Digi-Bi, etc.), pero la firma original (BIOrd), y todo lo que respectaba a asegurar el correcto uso de esta nueva tecnología, seguía perteneciendo al estado francés.
Ustedes, los lectores, se estarán preguntando en qué consistía esta clase de ordenadores. Ante los escépticos ojos del mundo, BIOrd había presentado una renovadora tecnología informática que utilizaba, para el funcionamiento de todo lo programado por el hombre, la misma vida de la que él provenía. Sí, BIOrd, por más increíble que les pareciere, empleaba moléculas biológicas, ADN y hasta células funcionales, sometidas a sus deseos y necesidades. En un intento de dominar la naturaleza a favor del humano contemporáneo, la empresa pretendía renovar el concepto global de computadora.
Claude Leclerq trabajaba como investigador en la Comisión de Estudio de las Mutaciones (llamémoslo por sus siglas en castellano CEM), con sede en el piso catorceavo del enorme edificio de oficinas que BIOrd administraba en el centro empresarial de París. Este órgano estaba encargado de prevenir cualquier alteración del sistema biológico-informático a causa de mutaciones en el código genético de las llamadas células programáticas. El riesgo de mutaciones era sin duda muy alto, ya que dentro de una computadora constantemente se manipulaba ADN para programar, almacenar y borrar información, existiendo importantes posibilidades de error en el procedimiento. Sin embargo, en la mayor parte de los casos estas mutaciones eran corregidas rápidamente por agentes anti-fallas, que eran controlados y proveídos por la CEM. Sintetizando, este órgano deseaba suprimir un proceso común y enteramente propio de lo natural, del cual Leclerq mismo era profundamente admirador: la evolución.
El científico se preguntaba a menudo en sus pensamientos si estaría bien alterar el orden biológico natural de tal forma, aunque fuera sólo en algunas gotitas de información biocomputarizada. Se animaba a pensar que quizás la naturaleza, en cuanto pudiese, tomaría una suerte de venganza al respecto. Sin embargo, algunos segundos después de llegar a este razonamiento, su mente se daba vuelta y llegaba a la conclusión de que pensar eso era, en realidad, una completa estupidez. La compañía había invertido millones en asegurarse de que nada estrambótico ocurriera, y eso significaba una garantía total de control.
Leclerq ya conducía para su trabajo. Era una fría y lluviosa mañana de mayo, seguramente una de las últimas con temperaturas bajas. Pronto vendría un seco y caluroso verano, que engulliría buenas porciones de los últimos glaciares de montaña que quedaban todavía en el país, así como ya se había tragado el Ártico entero algunos años antes. Pero esos temas no lo preocupaban en absoluto; más precisamente, no le importaban. Sólo le incumbían sus lecturas y su trabajo, y estaba llegando tarde a él. Debía apurarse, ya había tenido un gran historial de tardanzas a lo largo del mes anterior, y su jefe de comisión no le permitiría otra impuntualidad.
Unos minutos después, llegó hacia el amplio portón eléctrico transparente de la entrada. Tras saludar a algunos empleados con pesadas maletas, pidió el ascensor y se elevó hasta el laboratorio de la CEM ubicado en el 14º H.
El laboratorio era un reducto de dimensiones modestas abarrotado de máquinas, microscopios y altos bancos de madera y acero. Por todos los rincones se desplegaban complicados y delgados conductos que transportaban líquidos, conectados directamente a inmensos ordenadores y a algunas muestras de interés. La tecnología, sin duda, permitía un mayor dinamismo y una relación íntima con los experimentos llevados a cabo.
Al llegar, se sorprendió con la presencia de tres de sus colegas más cercanos: Jean Charles Dupont, Michel Babeuf y el indio Manmohan Ambedkar, su jefe de comisión. Los tres estaban observando interesadamente una pantalla, que proyectaba una imagen microscópica.
-Ah, aquí estás – musitó Ambedkar con una notable indiferencia, y cambiando a un tono más animado, prosiguió – Nos acaba de llegar un ejemplar defectuoso del piso 12. Parece que una de las supercomputadoras que se encargan de monitorear las finanzas de la empresa ha comenzado a fallar por una causa desconocida, y tememos que haya surgido una mutación fuera de cálculos, ¿me entiendes? Le hemos suministrado una dosis concentrada de agentes anti-fallas, y estamos esperando los resultados.
-Debieras haberle visto la cara a Monsieur Juppé – rió entre dientes Dupont – Si se pierden esos datos, ¡uf!, no me quiero imaginar la que se vendrá.
-En fin, aquí está la computadora en cuestión – dijo Amdedkar, antes de sacar de un vasto maletín un cilindro delgado metálico, semejante por su forma y tamaño a una linterna halógena. Con una rapidez que delataba su experiencia en montaje de equipos, levantó una tapa de uno de los extremos del cilindro y giró una pequeña llave incrustada bajo ella. Esto le permitió abrir una segunda tapa, y sacar finalmente la cápsula de información.
Se parecía mucho, de hecho, a un tubo de ensayo. Sin embargo, no parecía estar hecha de vidrio sino de un material muy flexible y resistente, y en lugar de hallarse un tapón de corcho o goma en la abertura, había un complejo pico repleto de rendijas y nanochips que, seguramente, organizaba el intercambio de sustancias entre la cápsula y los conductos del laboratorio, asegurando además que no ingresara algún agente o cuerpo indeseable (análogo a una membrana celular).
El especialista indio conectó uno de los finos conductos, que incluía, además del cable eléctrico y el tubo transportador, una delicada fibra óptica. Vertió a través de él un líquido transparente que se disolvió rápidamente en el sistema, y encendió la luz ultravioleta conectada a la fibra óptica. Le pidió a Babeuf, quien se encontraba apoyado en el marco de la puerta, que apagara las luces.
La cápsula comenzó a brillar con un claro tono rosáceo. Esa fosforescencia indicaba, sin duda, que había un buen metabolismo en las células.
-No entiendo - dijo extrañado nuestro hombre – los agentes anti-fallas suelen paralizar todo el sistema para evitar que se replique el mutante detectado. ¿Por qué sigue habiendo actividad?
-Estoy tan sorprendido como usted, colega mío –profirió el jefe – Tal vez habrá que esperar un rato. Algunos mutantes pueden desarrollar algún mecanismo que retarde la acción de estos agentes, pero todo finalmente se controla a la perfección. A los científicos que creamos todo esto no se nos escapó ningún detalle – sancionó orgulloso, con un atisbo de comicidad en su voz. – Vamos a tomar un café, en quince minutos estaremos de vuelta.
La cafetería estaba abarrotada de gente que iba y venía. Esa escena era frecuente los lunes, aunque se admitía generalmente que el tráfico aumentaba año a año. La causa era sencilla: la empresa se hacía cada vez de más empleados por la creciente demanda de especialistas informáticos a nivel mundial. La ambición de la corporación no parecía tener límites, como lo postulaba su lema, “nuestra revolución, hacia el planeta entero”.
De regreso en el laboratorio, el grupo se acomodó en distintos asientos para observar el resultado del experimento fosforescente. Apagaron otra vez las luces, y se vio lo inesperado…
El tubo brillaba con un intenso color rojo, casi sanguíneo. Brotaban pequeñas burbujas en la base, y del pico se escapaba un tenue vapor.
-Pero… - tartamudeó Babeuf, con los ojos salidos de sus respectivas órbitas - El metabolismo…
-Se ha multiplicado – finalizó Amdedkar, asombrosamente tranquilo. – Y la diferencia de presión entre el sistema y el conducto ha roto el pico.
-Salvemos lo que se pueda. ¡Esta computadora, por más diminuta que parezca, cuesta cientos de miles! – sugirió gravemente Leclerq.
-Imposible – acotó el experto indio - ¿Qué pasaría si el mutante en cuestión, para decir un ejemplo remoto pero no imposible, fuera letalmente patógeno para humanos? No podemos darnos el lujo de conservar algo así. Tendrá que ser purgado con rayos gamma…
-Y el conducto… ¡hay que limpiarlo! – Babeuf seguía con un nerviosismo insufrible – Si en cambio el mutante fuera patógeno para las computadoras, debemos evitar la plausible infección de todos los conductos.
No se dieron el lujo de esperar un segundo más. En primera lugar, bloquearon todas las salidas que comunicaban el laboratorio con el resto del edificio, hermetizándolo. Luego se colocaron equipos de emergencia y mascarillas protectoras, e inyectaron germicidas radioactivos en los conductos. Finalmente, conectaron el sistema a un tanque de agua, e hicieron circular el transparente líquido decenas de veces, para asegurarse que no quedaran residuos. El proceso entero duró aproximadamente una hora, consumiendo la energía de los cuatro hombres.
No era la primera vez que había ocurrido un accidente así. Hace unos años, cuando BIOrd todavía era una firma joven, una supercomputadora que controlaba las cámaras de seguridad se había espumado extrañamente. Esto era también debido a mutantes, aunque la tecnología anti-fallas de aquel entonces estaba todavía en pañales. Lo que había ocurrido ahora se encontraba en un marco totalmente distinto.
Leclerq, ya en su casa, se tendió en el sillón del living y encendió la televisión. Las noticias del día eran alarmantes: las Naciones Unidas estimaban que, en promedio, se extinguía una especie por minuto en el mundo. Aunque la deforestación y la emisión de CO2, flagelos de la primera quincena del siglo XXI, habían aminorado, sus consecuencias se perpetuaban con un clima todavía cambiante y una naturaleza permanentemente invadida. La situación humana no era más afortunada: de los diez mil millones de habitantes sobre la faz de la tierra, sólo mil millones contaban con suficiente agua y alimentos para vivir correctamente. Era ya evidente que no sólo la superpoblación había generado tal pobreza. El problema también venía de la mano de la crisis que sufría el mundo natural.
Por la cabeza de Leclerq volvía a aparecer la idea de una futura revancha, que haría sucumbir para siempre el destino de la humanidad a favor del resto de los seres vivos. Más tarde o más temprano, eso tenía que ocurrir. De hecho, ya estaba comenzando.
El chillido del despertador digital se oyó temprano la mañana siguiente. Todos los martes, la CEM comenzaba la actividad a partir de las siete y media.
Leclerq ya se había colocado su atuendo de oficina, cuando una persona inesperada llamó al teléfono: se trataba del jefe Ambedkar, en un acto muy inusual para alguien que siempre estaba rodeado de secretarios que pudieran asistirlo con sus tareas rutinarias.
-El edificio está cerrado. – sentenció cortantemente – Todo el sistema está en peligro de colapso.
La explosión de una bomba nuclear sobre París, con su nube brillante y su estruendo no le habría causado más sorpresa que este mensaje. Rogó a su jefe que aclarara la situación, pero era inútil: había cortado apenas dejó de emitir su voz. Era imposible calcular las posibles consecuencias de ese accidente. Porque estaba segurísimo – y creía que la brevedad del especialista delataba la obviedad – de que esa clausura era debida a una infección mutante, proveniente de aquel minúsculo tubo que se había tornado escarlata.
La vista se tornaba borrosa, los pasos pesados. Un interminable barullo de sonidos irregulares y carentes de orden navegaba por la mente del científico. Su estado de confusión le impedía meditar correctamente sobre lo ocurrido, y si se lo permitiese, lo confundiría aún más. Racionalmente, no parecía posible que unos errores de la naturaleza paralizaran a una compañía.
¿Errores? ¿Y si los errores eran realmente las células sometidas, como esclavas, a la voluntad del hombre? ¿Qué leyes naturales estipulaban qué seres eran erróneos y cuáles eran correctos? Los mutantes parecían estar mucho más adaptados para sobrevivir, para crecer, para permanecer… ¿No era aquél el objetivo primordial de la vida, objetivo del que la “vida artificial” era carente?
Leclerq encendió la televisión en un horario inusual para él. El canal local desplegaba el titular “LA SUMA DE DINERO PERDIDA POR BIORD ASCIENDE A MILES DE MILLONES”, mientras que el canal nacional mostraba algo que, según él, era mucho más serio. En letra roja y levemente intermitente, se leía la interminable sucesión de placas:
“FRANCIA AMENAZADA POR POSIBLE PATÓGENO UNIVERSAL”
“AFECTARÍA TANTO A COMPUTADORAS COMO A HUMANOS”
“ASEGURAN QUE HABRÍA SURGIDO EN LA SEDE DE BIORD”
“EL VICEPRESIDENTE Y 16 EMPLEADOS ESTÁN HOSPITALIZADOS EN ESTADO CRÍTICO”
Un ruidito de tecleo, y se fue la imagen molesta. Leclerq permaneció inmóvil, mirando anonadadamente cómo su figura se reflejaba distorsionadamente en ese cristal deformado por el uso y los años. El ágil minutero del reloj del comedor parecía jugarle una carrera a la lenta y pequeña aguja horaria, obligando al tiempo a que se apure de una forma nunca antes vista. Diez minutos. Veinte minutos. Cuarenta minutos. Y Leclerq continuaba en el sillón.
Una lágrima amenazó con escapar de su lagrimal derecho, pero pudo contenerla. Sin embargo, un temblor convulsivo le subía desde los pies hasta la cintura, provocándole continuos escalofríos. Su corazón latía irregular y quejumbroso, tan fuerte que uno podría pensar que deseaba romper su tórax y escapar de su cuerpo. Leclerq estaba enfermo: al menos eso creía desde su condición de inmovilidad.
Se rindió a cerrar sus ojos, y cuando los volvió a abrir, ya era mediodía. El sonido de una sirena de ambulancia atravesaba las calles, nacía en el este y se acercaba a su casa. Con una violencia impresionante, se levantó de un salto, y en bata y pantuflas (la llamada había tenido lugar antes de que pudiera cambiarse) abrió la puerta y salió corriendo hacia afuera, en dirección a la ambulancia.
-¡Estoy infectado! ¡Soy culpable y estoy infectado! – gritaba el hombre en un atisbo de locura, mientras su bata se le deslizaba lentamente al correr - ¡Arréstenme! ¡Aíslenme! ¡Hag…
El conductor de la ambulancia, sin moverse de su asiento, lo miró seriamente.
-Pero, ¿qué le pasa por su cabeza, hombre? Si ya estuviera sintiendo los síntomas, no podría moverse de su cama. Y, ¿acaso culpable de qué?
-Yo… yo estaba ahí… donde surgió todo. Sí, estaba ahí y no pude evitarlo. ¡De eso soy culpable! Y por favor, revíseme, ¡revíseme!
-Está bien, pero sólo por cortesía mía. Y no se preocupe. Este virus es algo tan extraño que nadie podría nunca predecirlo y detenerlo con infalibilidad. Nadie tiene la culpa.
---
Había llovido intensamente toda la tarde del jueves. Leclerq se colocó sus botas impermeables amarillas y salió al jardín trasero de su casa. Se acercó a un lodoso charco y llenó un vaso con su agua marrón, que llevó a su cuarto de estudio. Depositó una gota en un portaobjetos y la colocó en el microscopio óptico.
Por un largo tiempo se quedó mirando asombrado la escena microscópica que se llevaba a cabo. Se observaban amebas que se desplazaban majestuosamente a través del líquido, adoptando variadas formas. Estas amebas formaban con sus propios cuerpos arpones que intentaban atrapar a los intrépidos paramecios, que iban de un lado a otro en busca de organismos más pequeños de los que alimentarse. Individuos nacían, individuos morían. Todo el ciclo parecía obedecer a una música armoniosa que dirigía y ordenaba la vida, planificando todo de manera apropiada. Pensamientos obstinados regresaban a la cabeza de Leclerq. ¿Quién era el hombre para modificar, tachar, borronear la partitura de esa música? ¿No se daba cuenta que por más desarrollada que estuviese su sociedad, por más avanzada estuviese su tecnología, por más milagrosa que fuera su medicina, seguía obedeciendo inconcientemente a esa música?
El ser humano estaba haciendo estragos en algo tan próximo a la naturaleza viva, que ésta misma no podría existir sin ella: la evolución. Además de alterar los ciclos evolutivos de absolutamente todas las especies que habitaban sobre la faz de la tierra, reduciendo en extremo las posibilidades de supervivencia e imposibilitando la adaptación, el Homo Sapiens había saboteado y congelado su propio ciclo. Donde antes no resultaba extraño que una enfermedad silenciara a un pueblo entero, ahora esa enfermedad se podía curar en un par de días gastando una mínima cantidad de dinero, o se podía prevenir con una simple inyección. Donde antes los discapacitados, los malformados de nacimiento y los que presentaban alteraciones hereditarias eran aislados y abandonados sin esperanzas para su futuro, ahora en muchos casos podían vivir una vida completa y moderadamente digna. Cualquier debilidad, cualquier punto flaco en la integridad física y mental del hombre era inmediatamente remendado por la milagrosa medicina, hija predilecta de la ciencia.
La humanidad había minimizado las diferencias adaptativas que pudieran permitir una mayor o menor supervivencia de ciertos descendientes a largo plazo. La selección natural estaba dormida profundamente, y por esto nuestra especie, aunque no lo pareciese, era más susceptible que nunca.
---
Dos meses habían transcurrido desde la primera aparición de la bacteria –confirmada así mediante un riguroso estudio biológico- Hacía dos meses que Leclerq no trabajaba, y nunca más trabajaría en el mismo lugar que antes, porque BIOrd ya no existía.
Para ese entonces, el brote era una pandemia que había diezmado la vida de veinticinco mil personas en todo el mundo y que había colapsado enteramente el sistema informático biocomputarizado. El proceso de creación de una vacuna específica era lento, ya que la investigación se había cancelado hace un mes. Ésta era demasiado costosa, además de parecer innecesaria: para aquellos días, el número de humanos infectados caía en picada, y era previsible la desaparición rápida de la epidemia. Sin embargo durante la última semana, por razones que desconocían, su incidencia había aumentado con mucha más violencia que con la que había disminuido, y la reanudación de la investigación no se podía hacer de un día para el otro.
Era una epidemia impredecible. Un engendro parido por la ambición humana.
Era un error inevitable.
martes, 9 de febrero de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

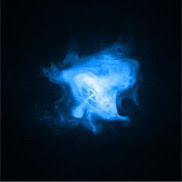
No hay comentarios:
Publicar un comentario