¿Bruja? ¿Esos hombres me llamaban bruja? ¿Cómo podía serlo yo, que había sanado las heridas de tanta gente, aproximadamente desde que comenzó la guerra? Pero sus miradas no dejaban dudas. La muerte del único jefe que quedaba aún en el desierto era un duelo demasiado duro para afrentar, y se debían hallar culpables por donde fuera.
Maldito sea el día en el que comencé a servir al ejército. Y más aún maldito el momento en el que, encorvado sobre su zaino y con una bola incrustada en medio del pecho, el comandante subió a la sierra para pedir ayuda.
Yo tenía experiencia con ese tipo de cosas, pero el proyectil había tocado el corazón, y eso, si me entienden, es una sentencia de muerte. Sin embargo, yo había jurado utilizar todos mis conocimientos para alejarlo del riesgo, y después, de la forma más cruda, tuve que sufrir las consecuencias. Porque sí, estaban realmente enojados esos hombres de ojos penetrantes y pelo como crines de caballo. Bueno, si se puede decir enojados, la verdad pura es que el miedo reinaba en sus almas.
Me ataron inmediatamente y sin darme explicaciones razonables a unos troncos erguidos en el medio del campamento, que servían para amarrar los caballos de algún que otro grupo errante. Una semana de insultos tuve que soportar en ese maldito lugar, en donde me alimentaban con la cantidad justa para preservarme con vida.
Hasta que, un extraordinario día, todo pareció acelerarse y cambiar en la usualmente tranquila aldea. Una multitud de guerreros a caballo descendían atropelladamente desde la cima este, proliferando alaridos que, según creía, significaban algún tipo de alarma. Al acercarse, uno de los guerreros ubicados en la vanguardia, que lucía un prominente collar de plata, gritó: “¡Necesitamos hablar con el comandante!”
El hombre a mi izquierda me señaló con un dedo firme, antes de susurrar algo al oído del visitante, que inclinó su cuerpo para escuchar. El del collar se bajó de su caballo bruscamente antes de desenvainar un puñal, también de plata, que colocó bajo mi cuello. Pronunció aceleradas palabras que yo no entendía, retiró la hoja y, sin pensarlo dos veces, la clavó profundamente sobre mi muslo derecho, retirándolo tan rápido como lo introdujo. Así, se aseguraría que no pudiese, de ninguna forma, escaparme de allí.
Entrada la noche, los recién llegados me ataron a un caballo acarreado por otro, y abandonaron, llevándome como prisionera, el campamento. El viaje fue sereno y silencioso, pero a juzgar por las expresiones de los guerreros, había algo que los dejaba profundamente intranquilos. Yo no estaba ajena a ese sentimiento. No sabía por qué ni a dónde me llevaban, ni qué harían de mi. Como todo se hablaba por lo bajo, no podía descifrar ni una pista del tema.
Tampoco pude dormir ni cinco minutos. Mi pierna estaba hinchada y muy dolorida por culpa de la puñalada y constantes escalofríos, a causa de quién sabe qué razón, no me dejaban mantener un solo momento de paz.
Ya pasadas unas horas, la tropa se detuvo de forma súbita. Cortaron mis ataduras, y muy bruscamente me arrojaron al suelo rocoso, dejándome absolutamente sola y lisiada. Al atenuarse el sonido de los cascos de los caballos, comencé a gritar desesperadamente, con alaridos de súplica. Sabía que si me quedaba en ese desierto y en ese estado iba a morir, hambrienta, sedienta e insolada. ¿A quién pedía ayuda? ¿Quién iba a prestarme oídos allí? Luego de tanto gemir, la fatiga por fin me venció.
Al día siguiente me desperté súbitamente cuando un centenar de figuras bloquearon la luz que me llegaba al rostro. Allí estaban, montados, uniformados y prolijamente alineados, pero con visibles rastros de suciedad, sangre y cansancio. Apenas comencé a hablar observé que sus rostros se deformaban en muecas aprensivas. Recapacité mi error, cerré los ojos y paulatina pero correctamente retorné a mi pasado. Entonces hablé, y entendieron mi petición de ayuda.
Un peón zaparrastroso que ayudaba al ejército me subió sin escrúpulos a su caballo, y, acomodándome en la montura como pudo, reanudó la marcha. A lo lejos, podía observarse el humo del campamento que, indiscutiblemente, ardía en llamas.
Cuando ya el sol arrastraba consigo sus últimos rayos, arribamos a un pequeño pueblito ribereño. No contaría con más de cuarenta chozas, pero aún así, era lo más grande que había visto desde hace mucho tiempo. El ejército tendió un campamento nocturno, mientras que los lugareños preparaban un banquete para los hambrientos soldados. Me rehusé a comer, probablemente confundida por el dolor de la aún no sanada pierna, y el miedo irracional de ser envenenada; pero eso sí, me tomé yo sola de un trago el agua de toda una alforja. Luego, para mi fortuna, el sueño me derrotó instantáneamente.
Las trompetas sonaron muy temprano. Aunque sabía que era una señal para que sólo los soldados se despertaran y comenzaran a prepararse, una vez lúcida no pude volver a conciliar el sueño. En lugar de ello, me dirigí rápida pero tímidamente a hablar con uno de los guardias de la carpa del coronel.
- Señor, ehh.. vea usted, quería… emm… querría saber si nos dirigimos al pueblo, señor.
- ¡Ah! – la cara del uniformado se había puesto tiesa – Sí, por la tarde estaremos allí, supongo.
- Entonces, ejem.. . ¿podrían llevarme a la batuca… betic…?
- ¿Botica?
- Eso, eso, señor.
El soldado entró a la carpa, y en menos de veinte segundos regresó.
- De acuerdo, – su cara seguía anormalmente extraña, desfigurada en una especie de mueca leve pero notable – en unas horas estará allí.
Unos pobladores asomaban sus rostros por detrás de una casa rudimentaria. Me clavaban profundamente sus miradas con expresiones de asombro. ¿Por qué nadie me tomaba como una persona normal? ¿Mis ojos coloreados y mi cabello pardo no eran harta prueba de lo que alguna vez fui y, después de tanto tiempo, sigo siendo? ¿O acaso se trataba de mi ropa? Entre tanta confusión decidí hacer lo que había hecho hasta ahora: esperar callada y tranquila, como si evitara que el resto diera noticia mi existencia. La tropa preparó un desayuno rápido antes de partir, y me ofrecieron un bollo de pan que no pude rechazar. Seguidamente, me subieron a otro animal y, reagrupándose, comenzaron a avanzar por la ribera del arroyo aledaño.
Serían las cinco de la tarde cuando por fin el gran pueblo se vio en lo bajo. Una bandera celeste se erguía en el centro, el lugar de la roja y dorada de cuando yo era niña. Se hizo sonar clarines y trompetas, y pronto una multitud se congregó en la plaza central. El coronel, encabezando la marcha, proclamó por lo alto ante cientos, quizá miles de ojos expectantes:
- La división Nº 5 del Ejército está orgullosa de declarar oficial la derrota de los ranqueles de la sierra. ¡Viva la patria!
Como era de esperar, una confusión de vítores dominó la ciudad durante varios minutos, hasta que soldados y civiles regresaron a sus respectivos hogares. ¿Dónde estaba mi familia en esa multitud?
Un grupo de mosqueteros me guió hacia la botica en donde me había criado de pequeña y había aprendido mis conocimientos de medicina; la botica de donde me habían arrancado y llevado a las sierras. Sin embargo, en lugar del persistente recuerdo que yo tenía en la cabeza, encontramos un edificio en ruinas. Desesperadamente, pedí que buscaran por todo el poblado a mi familia, hasta que, como algunos de ustedes se habrán imaginado, me enteré de que mi familia ya no existía: había pasado demasiado tiempo. Ahora me sentía más sola que nunca; nadie me acogía, nadie me comprendía, nadie me recordaba…
Los soldados me llevaron a unos sucios cuarteles en donde vivo hasta estos momentos, sirviendo al Ejército. Mi estadía hasta ahora ha sido tortuosa: me insultan, me maltratan, se abusan de mí como si fuera una prostituta callejera y barata. Antes, por lo menos, me respetaban, me escuchaban, pero ahora soy para ellos igual o inferior a una apestosa mosca que se alimenta de un cadáver. Hay momentos en los que querría alejarme de esa gente viciosa y ebria de pecado, y regresar a las sierras en donde viví la mayor parte de mi vida. Después de todo, ¿cuál es para mí la civilización, y cuál la barbarie?
Rosa Teresa Luz de la Serna; San Luis (21 de octubre de 1836)
martes, 9 de febrero de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

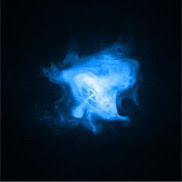
No hay comentarios:
Publicar un comentario